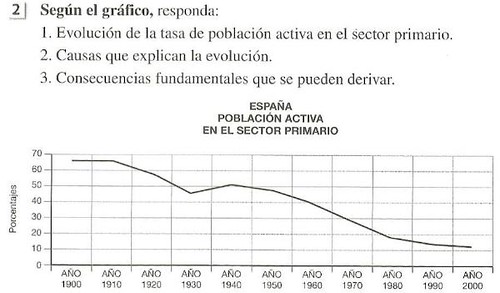PRÁCTICA
Atendiendo al mapa hidrográfico de España responda a las siguientes cuestiones.
1. Cite las vertientes hidrográficas y sus características.
2. Identifique y explique brevemente cada número con el río que le corresponda.
3. Indique qué cadenas montañosas hacen de divisoria de aguas.
1. Cite las vertientes hidrográficas y sus características.
Los ríos peninsulares se distribuyen en tres vertientes hidrográficas: la cantábrica, la atlántica y la mediterránea.
Los ríos de la vertiente cantábrica.
Está formada por los ríos que vierten sus aguas al mar Cantábrico. Comprende una estrecha franja que va de Estaca de Bares hasta Francia. Los ríos cantábricos tienen las siguientes características.
- Son cortos, ya que nacen en montañas cercanas a la costa.
- Al tener que salvar gran desnivel entre su nacimiento y su nivel de base (el mar Cantábrico), poseen una gran fuerza erosiva.
- Los ríos cantábricos son numerosos, caudalosos y de régimen regular gracias a la abundancia y constancia de las precipitaciones.
- La cuenca hidrográfica más importante es la formada por el complejo Narcea-Nalón y su afluente el Caudal. Otros ríos importantes son el Bidasoa, el Nervión, el Deva, el Besaya, el Saja, el Sella, el Navia y el Eo.
Los ríos de la vertiente atlántica.
Está formada por los ríos que vierten al océano Atlántico. Los ríos atlánticos tienen las siguientes características.
- Son largos, puesto que nacen cerca del Mediterráneo y desembocan en el Atlántico. El Duero 895 km y el Tajo 1007 km, aunque también hay cortos como el Miño de 310 km, el Tinto 93 km.
- Su fuerza erosiva es escasa, dado que discurren por llanuras en las que apenas se hunden, pero forman barrancos en los desniveles.
- Su régimen es irregular. Presentan estiaje en verano coincidiendo con el mínimo de precipitación (mayor cuanto más meridional es el río), y crecidas con las lluvias de otoño y primavera.Los ríos de la vertiente mediterránea.
Está formada por los ríos que vierten sus aguas al mar Mediterráneo, desde la frontera francesa hasta la punta de Tarifa Comprende 182.661 km², ocupa el 30% de la superficie peninsular y drena aproximadamente el 25% de las aguas peninsulares. A excepción del Ebro, tienen estas características:
* Son cortos (Río Segura 340 km frente a los 1000 km del Tajo), a excepción del Ebro (longitud de curso: 928 km y elevado caudal), dada la proximidad del mar a las montañas en que nacen. Por este motivo, son ríos abarrancados, que erosionan violentamente las laderas deforestadas y arrastran derrubios.
* Su caudal es escaso debido a las reducidas precipitaciones y se régimen es muy irregular. El caudal máximo de crecida puede ser hasta 200 veces superior a la media del caudal mínimo. En verano presentan importantes estiajes (muy prologados en los ríos más meridionales) y en el otoño pueden sufrir crecidas catastróficas originadas por lluvias torrenciales.
2. Identifique y explique brevemente cada número con el río que le corresponda.
1. El Miño tiene una cuenca de más de 25.000 km2, que es además una de las de mayor caudal relativo. Su principal afluente es el Sil. Ambos ríos nacen en las montañas a mayor altitud, por lo que tienen un régimen pluvio-nival.
2. El Duero. Su cuenca drena la Submeseta Norte y es la más grande de toda la Península, con 97.290 km2, de los cuales 78.952 pertenecen a España y una longitud de 835 km. Nace en los Picos de Urbión (Logroño-Soria) y desemboca en Oporto (Portugal). Sus afluentes principales son el Pisuerga, Esla, Duratón, Eresma, Adaja y Tormes. Su cuenca está circundada en la cabecera por ríos procedentes del Sistema Ibérico, vertiente sur de la C. Cantábrica y norte del Sistema Central, de régimen pluvio-nival con máximo en primavera debido al deshielo y a la precipitaciones. En su tramo medio por la meseta el río pierde caudal, especialmente en verano, por lo que el régimen se convierte en pluvial mediterráneo continentalizado. En tramo final desde que sale de la meseta y durante el tramo portugués, se beneficia de las precicipitaciones del régimen oceánico e incrementa su caudal, adquiriendo un régimen pluvial oceánico.
3. El Tajo tiene una cuenca de 81947 km2, de los cuales 55800 discurren por España y una longitud de 1007 km. Nace en Muela de San Juan (Montes Universales-Sierra de Albarracín, Teruel) y desemboca en Lisboa. Sus afluentes principales son el Tajuña, Jarama, Alberche, Tiétar, Alagón, Guadiela, Algodor, Almonte y Salor. En su cabecera y curso alto recibe los aportes del Sistema Central, presenta un régimen pluvio-nival, con aguas altas en abril. Según avanza hacia su curso medio adquiere un régimen pluvial mediterráneo continentalizado, con crecidas equinocciales y acusado estiaje en verano. En el curso bajo, los afluentes portugueses de la sierra de Estella incrementa su caudal y aminoran el estiaje, al tener régimen pluvio-nival o pluvial oceánico.
4. El Guadiana tiene una cuenca de 675000 km2 y una longitud de 578 km. Nace en las lagunas de Ruidera (Albacete) y desemboca en Ayamonte (Huelva). Sus afluentes principales son el Záncara, Cigüela, Jabalón, Zújar y Matachel. Su régimen depende exclusivamente de las precipitaciones al carecer de aportes nivales. Su cabecera está determinada por el control cárstico de su regularidad, en general se puede afirmar que es un río de régimen pluvial mediterráneo continentalizado, incluso en su desembocadura, donde los aportes portugueses reflejan la transición al climas subtropical.
5. El Guadalquivir tiene una cuenca de 57421 km2 y una longitud de 657 km. Nace en la Sierra de Cazorla (Jaén) y desemboca en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Sus afluentes principales son el Guadalimar, Jándula, Guadiato, Bembézar, Guadiana Menor y Genil. En su cabecera y en los afluentes de su derecha tiene un régimen pluvial mediterráneo continentalizado; mientras que los afluentes de su izquierda como el Genil le aportan la influencia del régimen nivo-pluvial de sus cabeceras con máximo primaveral. En sus tramo medio y final recupera su régimen pluvial hasta la desembocadura. Estas características le dan sus peculiaridades respecto a los grandes meseteños: disminución del caudal en invierno, aunque sin bajar del valor modular, máximo principal en primavera y estiaje menos largo y profundo.
6. El Ebro tiene una cuenca de 85997 km2 y una longitud de 910 km. Nace en Fontibre (Peña Labra, Cantabria) y desemboca en Amposta (Tarragona). Sus afluentes principales son el Arga, Aragón, Gállego, Cinca, Segre, Jalón y Guadalope. Es el río de régimen más complejo, pues se alimenta de afluentes cantábricos, pirenaicos e ibéricos, pertenecientes a climas tan contrastados como el oceánico, el de alta montaña, el mediterráneo continentalizado y el mediterráneo puro. Así, en su cabecera tiene una alimentación pluvio-nival oceánica; los afluentes pirenaicos aportan un componente nival y caudales relevantes; los afluentes ibéricos, un régimen pluvial mediterráneo; y el centro de la cuenca, elevadas pérdidas por razones climáticas y antrópica.
7. El Júcar tiene una cuenca de 21400 km2 y una longitud de 498 km, nace en la Serranía de Cuenca y desemboca en Cullera (Valencia). Sus afluentes principales más importantes son el Cabriel y el Magro. Tienen un régimen pluvio-nival con máximas en el otoño y grandes crecidas en cabecera, río muy irregular en su curso medio y desembocadura se caracteriza por el régimen pluvial mediterráneo con fuerte estiaje en verano.
8. Segura tiene una cuenca de 18600 km2 y una longitud de 325 km, nace en la Sierra del Segura, Pontones (Jaén) y desemboca en Guardamar (Alicante). Sus afluentes principales son los ríos Mundo y Sangonera. Río irregular de régimen pluvial con crecidas en otoño, en su cabecera y curso medio tiene sus medios máximos de caudal, sufriendo posteriormente la aridez y los regadíos (transvase Tajo-Segura) que hacen que en la desembocadura apenas llegue a 5 m3/seg.
3. Indique qué cadenas montañosas hacen de divisoria de aguas.
- Entre el Miño y el Duero: Los Montes de León.
- Entre el Duero y el Tajo: Sistema Central y Sierra de la Estrella.
- Entre el Duero y el Ebro: Sistema Ibérico (Sierra Hijar, Sierra de la Demanda, Cebollera, Moncayo).
- Entre el Tajo y el Guadiana: Montes de Toledo, Sierra de Guadalupe, Montánchez y San Pedro.
- Entre el Tajo y el Ebro: Sistema Ibérico (Sierra de Albarracín y Sierra Ministra)
- Entre el Tajo y el Júcar: Sistema Ibérico (Serranía de Cuenca).
- Entre el Guadiana y el Guadalquivir: Sierra Morena.
- Entre el Guadalquivir y el Júcar y Segura: la Cordillera Subbética (Sierra de Alcaraz).
Entre el Segura y el Júcar y entre el Guadiana y Júcar las divisorias de aguas no es una cadena montañosa ya que la extensión de la cuenca es menor y las redes de drenaje no se encuentra.
4. El Guadiana tiene una cuenca de 675000 km2 y una longitud de 578 km. Nace en las lagunas de Ruidera (Albacete) y desemboca en Ayamonte (Huelva). Sus afluentes principales son el Záncara, Cigüela, Jabalón, Zújar y Matachel. Su régimen depende exclusivamente de las precipitaciones al carecer de aportes nivales. Su cabecera está determinada por el control cárstico de su regularidad, en general se puede afirmar que es un río de régimen pluvial mediterráneo continentalizado, incluso en su desembocadura, donde los aportes portugueses reflejan la transición al climas subtropical.
5. El Guadalquivir tiene una cuenca de 57421 km2 y una longitud de 657 km. Nace en la Sierra de Cazorla (Jaén) y desemboca en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Sus afluentes principales son el Guadalimar, Jándula, Guadiato, Bembézar, Guadiana Menor y Genil. En su cabecera y en los afluentes de su derecha tiene un régimen pluvial mediterráneo continentalizado; mientras que los afluentes de su izquierda como el Genil le aportan la influencia del régimen nivo-pluvial de sus cabeceras con máximo primaveral. En sus tramo medio y final recupera su régimen pluvial hasta la desembocadura. Estas características le dan sus peculiaridades respecto a los grandes meseteños: disminución del caudal en invierno, aunque sin bajar del valor modular, máximo principal en primavera y estiaje menos largo y profundo.
6. El Ebro tiene una cuenca de 85997 km2 y una longitud de 910 km. Nace en Fontibre (Peña Labra, Cantabria) y desemboca en Amposta (Tarragona). Sus afluentes principales son el Arga, Aragón, Gállego, Cinca, Segre, Jalón y Guadalope. Es el río de régimen más complejo, pues se alimenta de afluentes cantábricos, pirenaicos e ibéricos, pertenecientes a climas tan contrastados como el oceánico, el de alta montaña, el mediterráneo continentalizado y el mediterráneo puro. Así, en su cabecera tiene una alimentación pluvio-nival oceánica; los afluentes pirenaicos aportan un componente nival y caudales relevantes; los afluentes ibéricos, un régimen pluvial mediterráneo; y el centro de la cuenca, elevadas pérdidas por razones climáticas y antrópica.
7. El Júcar tiene una cuenca de 21400 km2 y una longitud de 498 km, nace en la Serranía de Cuenca y desemboca en Cullera (Valencia). Sus afluentes principales más importantes son el Cabriel y el Magro. Tienen un régimen pluvio-nival con máximas en el otoño y grandes crecidas en cabecera, río muy irregular en su curso medio y desembocadura se caracteriza por el régimen pluvial mediterráneo con fuerte estiaje en verano.
8. Segura tiene una cuenca de 18600 km2 y una longitud de 325 km, nace en la Sierra del Segura, Pontones (Jaén) y desemboca en Guardamar (Alicante). Sus afluentes principales son los ríos Mundo y Sangonera. Río irregular de régimen pluvial con crecidas en otoño, en su cabecera y curso medio tiene sus medios máximos de caudal, sufriendo posteriormente la aridez y los regadíos (transvase Tajo-Segura) que hacen que en la desembocadura apenas llegue a 5 m3/seg.
3. Indique qué cadenas montañosas hacen de divisoria de aguas.
- Entre el Miño y el Duero: Los Montes de León.
- Entre el Duero y el Tajo: Sistema Central y Sierra de la Estrella.
- Entre el Duero y el Ebro: Sistema Ibérico (Sierra Hijar, Sierra de la Demanda, Cebollera, Moncayo).
- Entre el Tajo y el Guadiana: Montes de Toledo, Sierra de Guadalupe, Montánchez y San Pedro.
- Entre el Tajo y el Ebro: Sistema Ibérico (Sierra de Albarracín y Sierra Ministra)
- Entre el Tajo y el Júcar: Sistema Ibérico (Serranía de Cuenca).
- Entre el Guadiana y el Guadalquivir: Sierra Morena.
- Entre el Guadalquivir y el Júcar y Segura: la Cordillera Subbética (Sierra de Alcaraz).
Entre el Segura y el Júcar y entre el Guadiana y Júcar las divisorias de aguas no es una cadena montañosa ya que la extensión de la cuenca es menor y las redes de drenaje no se encuentra.