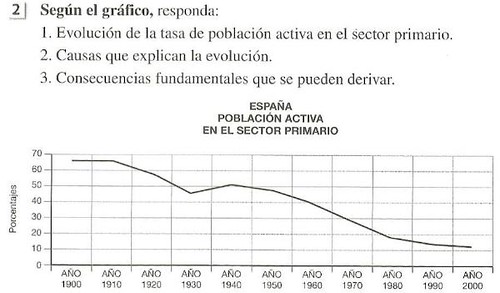Analiza los siguientes documentos gráficos identifica:
a) Las principales zonas de regadío.
La distribución espacial del regadío es desigual: es escaso en el norte peninsular húmedo, y tiene su mayor peso en el área de clima mediterráneo, de precipitaciones escasas e irregulares. Dentro de esta última se diferencian dos zonas:
a) El litoral mediterráneo es el área más destacada para el regadío intensivo, por reunir condiciones favorables, físicas (temperaturas suaves, protección por el relieve, suelos apropiados) y humanas (mercado internacional con buena comunicación por carretera y ferrocarril).
b) En el interior peninsular predomina el regadío extensivo, que se beneficia del agua aportada por los grandes ríos peninsulares, de la mecanización total que permiten sus cultivos, y de la creciente demanda de cereales-pienso y de determinados productos industriales.
También se localiza en las orillas de los ríos como el Ebro o en las inmediaciones de los pueblos aprovechando pequeñas corrientes de agua, o responde a obras estatales de gran envergadura (embalses, trasvases, etc.).
b) La Evolución de regadío en la agricultura española.
La ampliación del regadío ha sido notable a lo largo del siglo XX, gracias sobre todo a la actuación estatal, doblándose en número de hectáreas regadas. Sumariamente podemos establecer varios hitos en la ampliación del regadío y de la política hidráulica.
- 1902 Primer Plan Nacional de Obras Hidráulicas, el Plan Gasset, se pretenden transformar en regadío 1.469.222 ha, es decir, duplicar la superficie regada existente.
- 1923 Real Decreto que insiste en la obligatoriedad de la transformación en regadío, con riesgo de expropiación si o se lleva a efecto en un plazo de 20 años.
- 1932 Ley de Puesta en Riego (OPER). El Estado plantea que sean tanto la iniciativa pública como la privada las que colaboren en la realización de las obras secundarias y complementarias. Las obras deberían ser pagadas por el propietario al Estado, así como la plusvalía generada. En caso contrario, el Estado se haría cargo de ellas tras el pago de su valor en secano al propietario, empleándose las tierras adquiridas para asentar colonos.
- En 1933 únicamente el 18% de lo planificado en 1902 se había convertido en regadío, y muy desigualmente, destacando en el Ebro donde se llegó al 39%.
- Durante el franquismo se incrementa la superficie de regadío. El Instituto Nacional de Colonización y después del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario desde 1971. Las causas de este desarrollo son: la utilización de mano de obra carcelaria republicana para la edificación de infraestructuras de riego (ejemplo: Canal del Bajo Guadalquivir que permitió poner en riego una superfie de 56.000 ha de las provincias de Sevilla y Cádiz) y la modernización del campo español tras los ajustes que impone el Plan de Estabilización de 1959.
- El incremento más importante se produce en los últimos treinta años, en buena medida por el incremento de los rendimientos y la diversificación de los cultivos que permite. No obstante, la situación actual se debate entre el incremento de la superficie y el problema de las sobreexplotación, fomentándose su reducción para algunas explotaciones.
c) Los tipos de regadíos existentes. Ventajas e inconvenientes.
El regadío es una práctica agraria que aporta a los cultivos agua adicional procedente de las precipitaciones. El objetivo es no depender de la aleatoriedad, la escasez o la ausencia de las precipitaciones y mejorar el rendimiento de los cultivos. El agua utilizada para regar, como se aprecia en el mapa, procede en unos casos de los ríos, directamente o a través de embalses, canales de riego, y, en otros caso, procede de las aguas subterráneas o acuíferos.
Los sistemas utilizados para regar son de diversos tipos:
- El riego a manta inunda el terreno de agua obtenida por derivación de las aguas corrientes.
- El riego por goteo aporta a cada planta el agua y los nutrientes necesarios en el momento adecuado adecuados a través de pequeños orificios practicados en tubos.
- El riego por aspersión canaliza el agua por tuberías de presión y la proyección sobre el suelo a modo de lluvia superficial.
Los tipos principales de regadío son el regadío intensivo y el extensivo.
a) Los regadíos intensivos, al aire libre o bajo invernaderos, permiten obtener dos o tres cosechas anuales, y se dedican a las frutas y hortalizas, y, en algunos casos, a cultivos tropicales. El litoral mediterráneo es el área más destacada para este tipo de regadío, por reunir condiciones favorables, físicas (temperaturas suaves, protección por el relieve, suelos apropiados) y humanas (mercado internacional y buena comunicación con él por carretera y ferrocarril). No obstante, esta modalidad de regadío se localiza también a orillas de algunos grandes ríos peninsulares, como el Ebro.
b) Regadíos extensivos, que proporcionan una sola cosecha, del mismo tipo que la de los secanos vecinos pero con un rendimiento mucho mayor, añadiendo también cultivos industriales o forrajeros. En el interior peninsular es el área más destacada para este tipo de regadío, que se beneficia del agua aportada por los grandes ríos peninsulares, de la mecanización total que permiten sus cultivos, de la creciente demanda de cereales-pienso y de determinados productos industriales.
Las ventajas del regadío, sobre todo el intensivo, son numerosas:
- Económicas: incrementa las rentas de la población y del país por el importante papel que desempeña en las exportaciones.
- Sociales: mejora el nivel de vida e incrementa la demanda y dotación de servicios y el bienestar general de la población.
- Demográficas: contribuye a fijar a la población y a romper la tendencia emigratoria de muchas comarcas, fomentando incluso la inmigración, pues crea empleo en la realización de ciertas tareas agrarias -siembra y recolección-, en la transformación industrial de la producción y en los servicios destinados al mantenimiento del riego.
- Culturales (mejora la preparación técnica y profesional, incrementando los titulados profesionales y universitarios).
No obstante, el regadío también genera problemas, como la utilización de sistemas inadecuados, muy consumidores de agua (riego a manta), la sobreexplotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, el conflicto de usos con la demanda urbana, industrial y turística de agua y de suelo y la alteración medioambiental, relacionada con el aumento del consumo de fertilizantes y las estructuras de plástico de los invernaderos, que ocasionan una modificación poco estética del paisaje.
El Plan Nacional de Regadíos "Horizonte 2008" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prevé la puesta en riego de 228000 hectáreas. Además enfatiza en la necesidad de mejorar el mantenimiento de las redes, en las que se estima que hay hasta un 50% de pérdidas por fugas, en la extensión de sistemas menos consumidores, como el riego por goteo y por aspersión, y en la reutilización del agua urbana depurada para el riego.