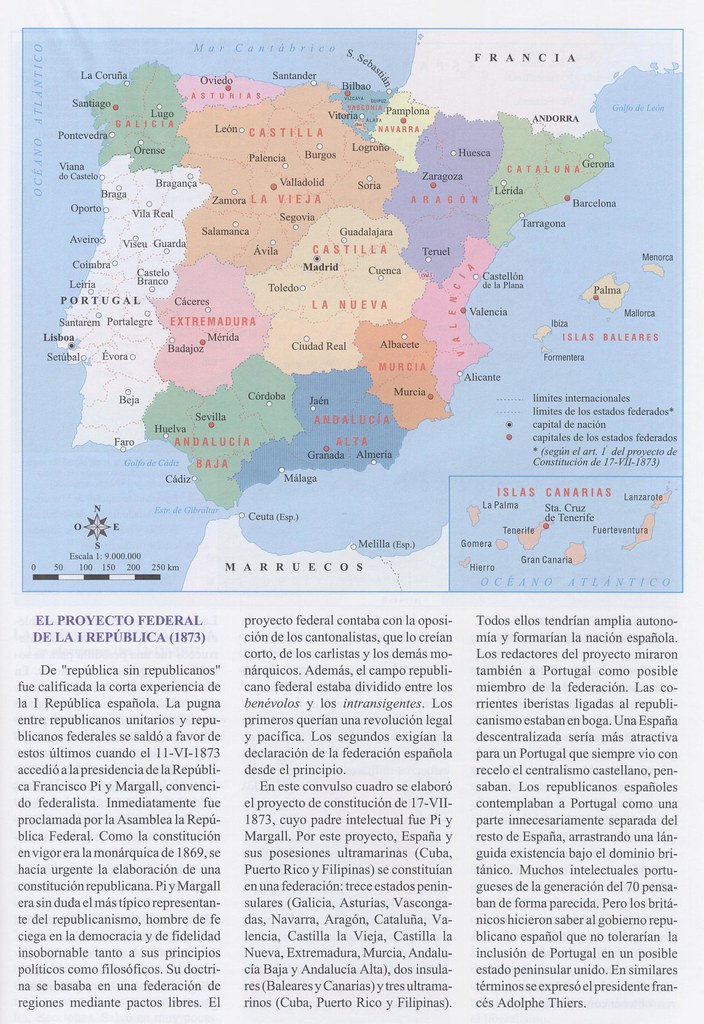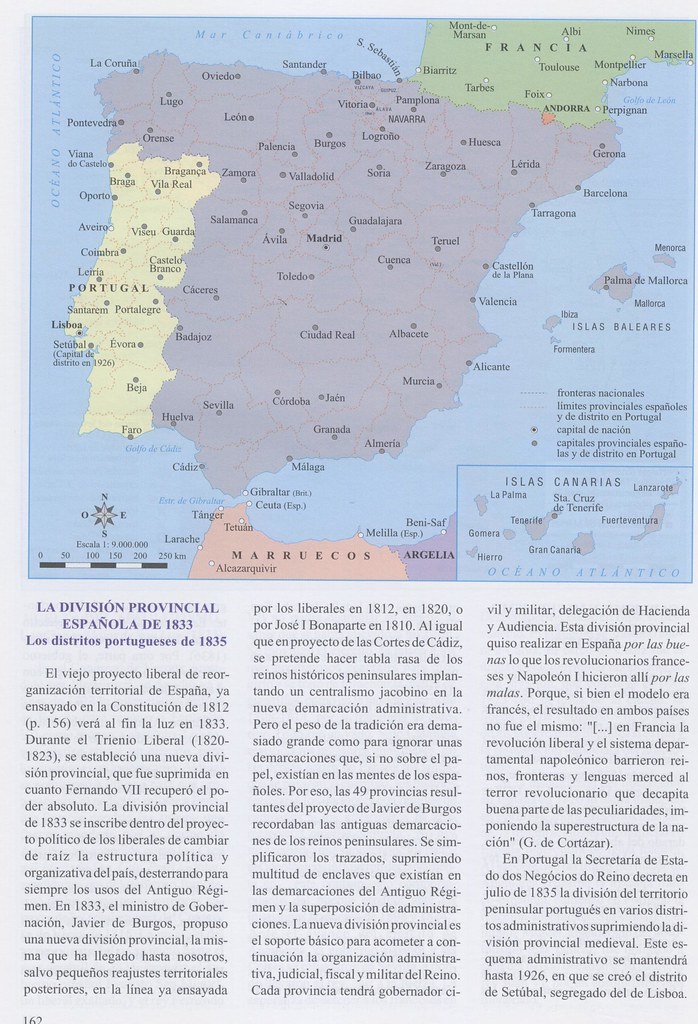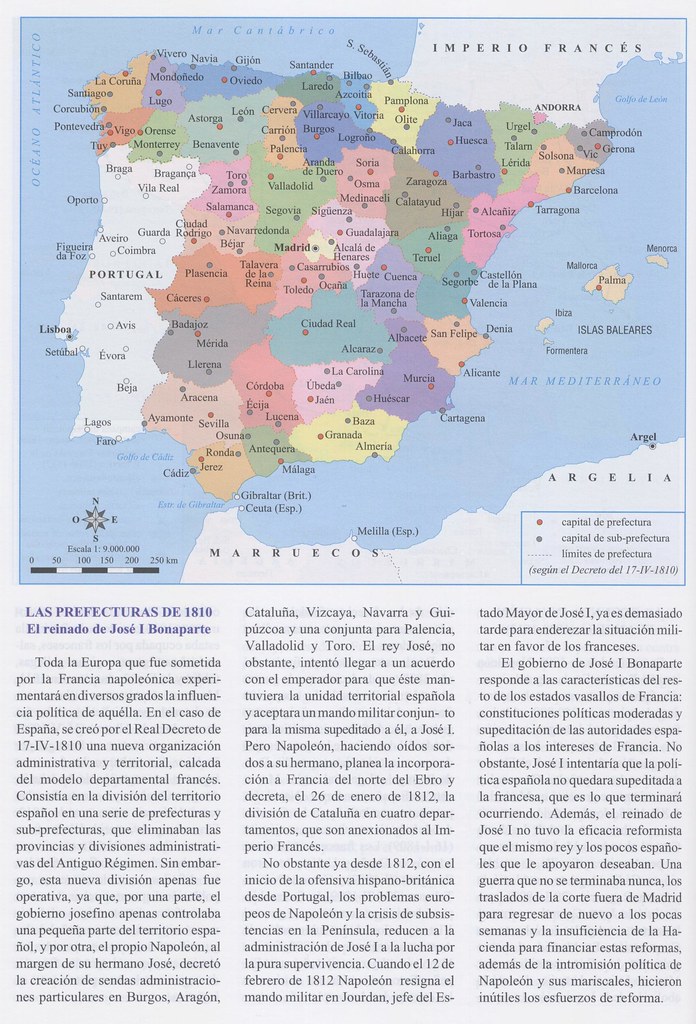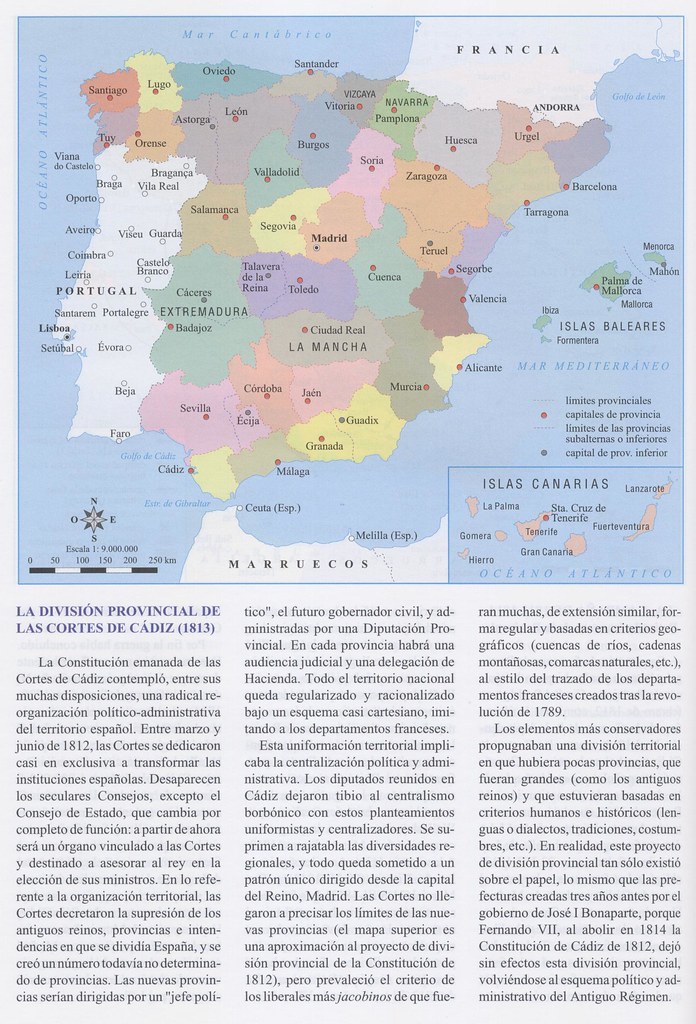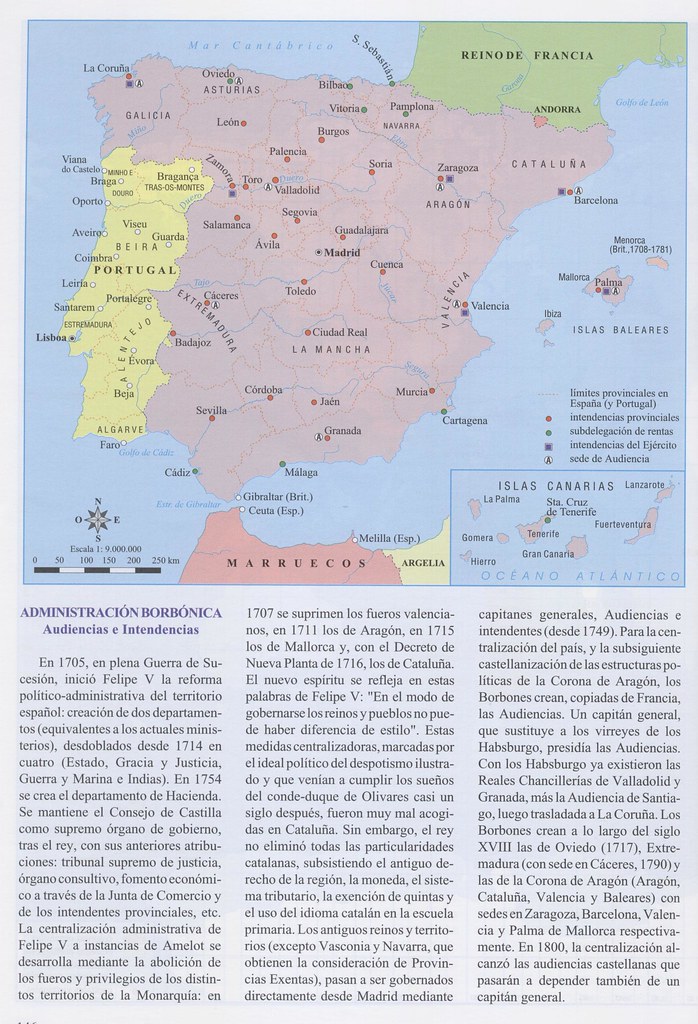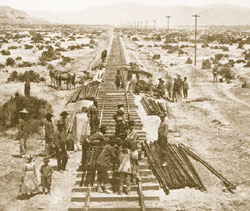Los cuatro mapas cromáticos representan el crecimiento del PIB y el PIB per capita en el territorio correspondiente a las actuales comunidades autónomas durante los periodos 1960- 1975; 1976-1985; 1986-1994; y 1995-2001. El PIB (Producto Interior Bruto) es la suma de todos los bienes y servicios producidos en un año y el PIB per capita el resultado de dividir el total del PIB entre el número de habitantes. Ambos son indicadores del desarrollo económico y de la riqueza, pero el PIB por cabeza proporciona una visión más exacta o real de ésta (no es lo mismo un PIB producido por 7 millones de habitantes que por uno).
a) En el período 1960-1975 tuvo lugar el mayor incremento regional del PIB (7,4% anual de media). Los factores que impulsaron el crecimiento fueron el desarrollo de la industria moderna y, en menor medida, el de los servicios. Sin embargo, su desigual localización causó contrastes territoriales en el crecimiento del PIB y en su distribución por cabeza.
- El mayor crecimiento del PIB durante la etapa correspondió a las regiones especializadas en actividades económicas más pujantes del momento.
En el País Vasco y Cataluña, zonas de antigua tradición industrial, las economías de aglomeración y el fomento de la industria por los planes de desarrollo favorecieron el crecimiento industrial, que también fue importante en la región de Murcia en relación con el enclave energético y petroquímico de Escombreras y la industria minerometalúrgica. Madrid, sumó a la implantación de industrias funciones propias del terciario como capital del Estado y como principal centro financiero del país; y las islas Baleares y Canarias se vieron favorecidas por el desarrollo turístico.
 El PIB de estas regiones se vio acrecentado, además, porque una buena parte de la población de las zonas menos desarrolladas de España emigró hacia estas regiones que ofrecían mayores posibilidades de encontrar un trabajo mejor; sus materias primas y fuentes de energía les sirvieron de base para el desarrollo industrial; y sus capitales se invirtieron en ellas, dado que proporcionaban rendimientos más elevados.
El PIB de estas regiones se vio acrecentado, además, porque una buena parte de la población de las zonas menos desarrolladas de España emigró hacia estas regiones que ofrecían mayores posibilidades de encontrar un trabajo mejor; sus materias primas y fuentes de energía les sirvieron de base para el desarrollo industrial; y sus capitales se invirtieron en ellas, dado que proporcionaban rendimientos más elevados.– El menor crecimiento del PIB durante 1960-1975 correspondió a las regiones del interior peninsular, excepto Madrid, y a Galicia y Andalucía, aunque también creció de forma considerable, dado el bajo nivel del que partían. Las causas de su menor crecimiento respecto a las regiones anteriores se deben a las características de su estructura económica, marcada por un peso decisivo del sector primario, una industria escasa, pequeña y tradicional y el predominio de los servicios con escaso nivel de cualificación.
– La distribución del PIB per capita de este período muestra un valor superior a la media española en las regiones que experimentaron un mayor crecimiento del PIB (excepto en Murcia) y también en otras regiones, que sin un crecimiento tan alto del PIB poseían una antigua industrialización (Asturias y Cantabria); se beneficiaron de la difusión industrial iniciada en este período (Aragón); o del desarrollo turístico (Valencia); o contaban con una reducida población (La Rioja y Navarra). En el resto de las regiones, el PIB per capita se situó por debajo de la media española. Las diferencias económicas entre las regiones tendieron a ahondar otras diferencias, ya que la mayor riqueza acentúa también su distancia en lo que concierne a dinamismo demográfico, infraestructuras, equipamientos y servicios.
b) En el período 1973-1985 el crecimiento anual del PIB experimentó un considerable descenso respecto al período anterior en todas las regiones (2,4% anual de media).
– El mayor crecimiento del PIB durante este período correspondió a las regiones con menor peso industrial en su economía. Entre ellas se encuentran las regiones turísticas del litoral mediterráneo peninsular y de las islas Baleares y Canarias; Madrid, con un elevado peso del sector terciario avanzado; las regiones con escasa industrialización y mayor peso del sector primario (Galicia); y las regiones con una distribución más equilibrada entre los distintos sectores (Aragón, La Rioja, Comunidad Valenciana).
– Las regiones con menor crecimiento del PIB fueron las más afectadas por la crisis de mediados de la década de 1970. Esta crisis fue sobre todo industrial, por lo que incidió duramente en las regiones industriales especializadas en sectores maduros de la cornisa Cantábrica (Asturias, Cantabria y el País Vasco) que se vieron sometidas a fuertes procesos de reconversión, que implicaron el cierre de empresas o el descenso de su capacidad productiva; e incidió, en menor medida, en las regiones que contaban con industrias más diversificadas y modernizadas tecnológicamente (Cataluña). Pero el descenso del PIB afectó también a las regiones menos desarrolladas, como las del interior peninsular y Andalucía, que les suministraban materias primas y mano de obra a través de la emigración, que quedó interrumpida.
– La distribución del PIB per capita muestra la fuerte incidencia de la crisis económica en las regiones del litoral cantábrico: Asturias y Cantabria dejan de situarse por encima de la media española y el País Vasco, aunque se mantiene por encima, reduce su nivel respecto al período anterior. El resto de las regiones se mantiene en la misma situación inferior o superior a la media española.
c) En el período 1986-1994 se observa la recuperación que siguió a la crisis en una elevación del crecimiento del PIB, aunque sin alcanzar los índices de la década de 1960 (3% anual de media).

– Los mayores incrementos del PIB durante esta etapa correspondieron a las regiones más beneficiadas por los nuevos factores de desarrollo que se impusieron a raíz de la crisis industrial: los servicios avanzados de decisión, producción, finanzas o turismo; las actividades innovadoras y de alta tecnología en la industria, las telecomunicaciones y la agricultura; la presencia de centros de investigación, innovación y gestión; la mano de obra de alta cualificación; las inversiones en tecnología y formación; y la existencia de buenas comunicaciones con el entorno y con el extranjero. Estas regiones son Madrid, las del valle del Ebro y el litoral mediterráneo norte y los archipiélagos balear y canario. Además, el PIB creció por encima de la media en comunidades que en épocas anteriores se situaron por debajo de la media, como Castilla y León y Andalucía. En estas comunidades se partía de un nivel de crecimiento más bajo y desde 1986 recibieron fondos para el desarrollo de la Unión Europea (fondos estructurales y de cohesión); recibieron fondos e incentivos para la inversión del Estado; y desarrollaron políticas regionales para potenciar el desarrollo endógeno.
– Los menores incrementos del PIB durante el período 1986-1994 correspondieron a las regiones del cantábrico, muy afectadas por la crisis de sus sectores industriales maduros y con dificultades para atraer nuevas inversiones; y las regiones cuya riqueza proviene de actividades económicas menos dinámicas, como el sector primario, las industrias tradicionales y los servicios poco especializados, caso de Galicia, Extremadura y Castilla La Mancha.
– El PIB por cabeza continúa concentrándose en las regiones de economía más dinámica y se sitúa por debajo de la media en las demás.
d) En el período 1995-2007 el PIB se incrementa respecto al período anterior (3,7% anual de media).
La distribución de este crecimiento muestra algunos cambios respecto al período anterior:
– El PIB crece por encima de la media en algunas de las regiones más favorecidas por los nuevos factores de desarrollo del período anterior, como Madrid, Navarra, la Comunidad Valenciana, y Canarias y también en las comunidades de Murcia y Andalucía, por la difusión del dinamismo del eje mediterráneo norte.
– El PIB crece por debajo de la media en algunas de las regiones más dinámicas (Cataluña, Baleares y Eje del Ebro, excepto Navarra); en las regiones de la cornisa cantábrica, aunque con clara tendencia a la recuperación en el País Vasco y Cantabria; y en las regiones con una economía tradicionalmente menos dinámica, como las de interior peninsular y Galicia.
– El PIB per capita continúa manteniendo valores superiores a la media en el cuadrante NE peninsular, Madrid y las islas Baleares, a las que se suman las Canarias. A pesar del descenso en el crecimiento del PIB experimentado por algunas de ellas, el PIB por cabeza sigue superando al promedio nacional. Este hecho se debe a que esta variable está muy determinada por la productividad, que depende, junto a la tasa de ocupación, de la acumulación de dos activos intangibles, el capital humano y el tecnológico. Las diferentes dotaciones de este tipo de activos entre las diferentes comunidades autónomas ayudan a explicar las diferencias de productividad y de PIB per capita entre las mismas.
 económico, sino que es necesario examinar su efecto sobre las condiciones de vida de las personas y el grado de bienestar social.
económico, sino que es necesario examinar su efecto sobre las condiciones de vida de las personas y el grado de bienestar social. económico, sino que es necesario examinar su efecto sobre las condiciones de vida de las personas y el grado de bienestar social.
económico, sino que es necesario examinar su efecto sobre las condiciones de vida de las personas y el grado de bienestar social.